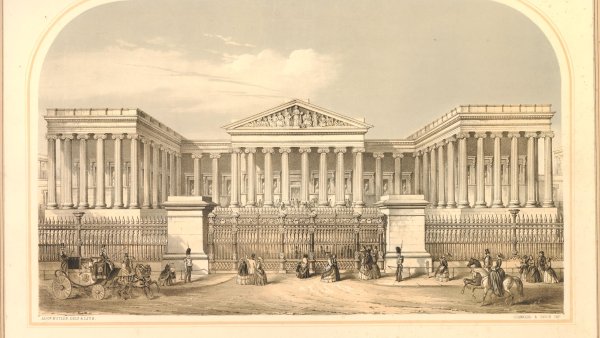Maruja es nombre de planta. Posibles de la mediación cultural
Llevamos demasiado tiempo instaladas en la falacia de que todas las obras de arte se cierran, de que tienen una forma final. La mediación nos saca de ese error. Compartir los procesos es habitarlas.
“Pertenecer es estar mediado; aceptar esa mediación. Entregarse a ella. Pertenecer es habitar”. Cristina Rivera Garza*
Acabo de cerrar una videollamada con Hilo. Hacía meses que estábamos buscando tener esta reunión para evaluar el trabajo hecho hasta ahora e imaginar cómo darle continuidad. Hilo es Hilo Moreno, es guía de montaña y guía polar. A todo el mundo le fascina escuchar que se pasa unos meses al año en la Antártida acompañando a científicas y científicos en sus trabajos de investigación. En los últimos años Hilo ha empezado también a acompañar artistas en sus producciones cuando estas les llevan a territorios extremos. Yo me dedico al comisariado y la educación en arte contemporáneo y después de muchas conversaciones informales hemos acabado colaborando en un programa de laboratorios. Durante 2024 hicimos una serie de talleres en la sierra de Madrid, que complementaban la clínica de proyectos de la Sala de Arte Joven. Allí los principios de pertenecer y habitar como los sugiere Cristina Rivera Garza tomaban forma en una práctica de mediación muy concreta en la que se reorganizaban los tiempos, los espacios y las conexiones que más habitualmente encontramos en el marco de las instituciones artísticas. No fue algo premeditado, pertenecer o habitar no eran palabras que aparecieran en nuestros planteamientos iniciales, pero con el transcurso del programa tanto en la forma como en el contenido de las propuestas afloró una pulsión fuerte en esa dirección; una acepción de mediación que significa habitar las prácticas artísticas. Cuando desde EducaThyssen me invitaron a escribir sobre mi trabajo en este ámbito enseguida entendí que era este proceso que debía contar. Allá va.
El programa se llamaba MARUJA, tomando el nombre de una planta acuática comestible que crece en los arroyos, esa que en primavera cubre la superficie de florecitas blancas. En el pueblo de mi padre se llama marujino y es mi planta silvestre comestible favorita. Hilo me contó que en El Escorial es muy famosa también. Allí se llama de otra forma, así que aproveché algunas de las variantes para nombrar los laboratorios: Coruja, Boruja y Pamplina. Cada uno de ellos tomó la forma de una ruta diseñada en relación a una investigación artística particular para convocar un grupo de personas entre ocho y veinticuatro horas en torno a una obra en proceso de desarrollo o una línea de trabajo.
En Boruja invitamos a Sonia Fernández Pan, curadora y escritora, a intervenir nuestra caminata en la distancia. Sonia vive en Berlín. El presupuesto no daba para traerla a caminar con nosotras, pero teníamos muchas ganas de conectar sus investigaciones acerca del agua con algunos lugares del Monte de la Jurisdicción, en las faldas del Abantos. Allí caminamos arroyos afectados por la DANA en la temporada anterior. Al anochecer recorrimos un túnel construido en los años sesenta para desviar las aguas de lluvia más allá de las zonas urbanizadas de San Lorenzo de El Escorial mientras escuchábamos Journey Of The Deep Sea Dweller IV del grupo de música electrónica Drexciya. Ya de noche, en la boca del túnel, leímos con frontales Salir para entrar, de otra manera, un texto de Sonia que conecta agua y techno y nos explicaba cómo Drexciya imagina una civilización mitológica afrofuturista submarina, formada por los descendientes de mujeres africanas embarazadas que fueron arrojadas al mar desde barcos esclavistas. Al llegar al refugio vimos el vídeo Para no subir ni hundirse de Mariana Murcia, nadando en fiordos islandeses. Nos fuimos a dormir en los bancales que rodean el refugio con nuestros sacos y esterillas escuchando Lectura de una gota que soñó el mar, un cuento de Daniela Medina-Poch y nos despedimos al día siguiente tras el descenso con sus Acualiteracias. Todo eso hicimos.
En Pamplina contamos como invitada con Candela Sotos, artista. Cande estaba acabando la postproducción de su película Yrupé, en la que investiga la figura de su tío abuelo Guillermo Zúñiga, precursor del cine científico en España, vinculado a instituciones educativas republicanas como las Misiones Pedagógicas o el Instituto Escuela y exiliado en Francia y Argentina tras la Guerra Civil. Con Cande tomamos la ruta que parte del Alto del León –lo de los leones es una versión de exaltación franquista–. Recorrimos la cresta de la montaña, parando en trincheras y refugios destruidos y comimos en el mirador de Cuelgamuros, con una visión terrorífica de la inmensa cruz sobre la basílica. Esa noche hacía fresco, Miguel Ángel puso lumbre y Bruno servía vasitos de vino mientras veíamos una versión en proceso de la película. Descubrimos en ella una reflexión profunda entorno a la mirada sobre las formas de vida no humanas, también acerca del trabajo con archivos y las problemáticas de acceso, en un acercamiento a la memoria que tiene mucho que ver con el volver a hacer y que conecta –como había ocurrido en la caminata– el patrimonio cultural y el natural conformando el medio en el que nos movemos.
Coruja lo organizamos junto a Asunción Molinos Gordo y Carlos Monleón, dos artistas que comparten el proyecto Afectividad fluvial, una investigación acerca de las relaciones de las poblaciones ribereñas con sus ríos. Nos encontramos en Cervera de Buitrago, a orillas del embalse del Atazar. Desayunamos y repartimos todo el material que necesitaríamos para navegar en packcrafts, un tipo de embarcación inflable y portátil de una o dos plazas. Salimos caminando de Cervera con los remos atados a las mochilas para acceder al embalse por un torrente. Allí hinchamos los packcrafts y nos lanzamos al agua entre las paredes de piedra. Remamos en grupo, al principio regular, luego bastante bien, y nos echamos una siesta flotante. Desembarcamos junto al club náutico de Cervera, en contraste con el hábitat del que veníamos, para recordar que ese paisaje era fruto de una intervención radical sobre la masa de agua que habíamos navegado. Esto es un resumen. Como te imaginarás el recuerdo de cada una de estas rutas está atiborrado de anécdotas, de detalles cargados de significado y contenidos que desbordan la propuesta inicial.
Este programa partió de una reflexión entorno al uso tan extendido en las prácticas artísticas contemporáneas del verbo explorar, pero acabó teniendo mucho más que ver con el de habitar. "Esta exposición explora…", “con este proyecto pretendo explorar…”, son expresiones muy habituales en textos de sala y dossiers y nos interesaba analizar sus acepciones y sus connotaciones extractivistas. Sin embargo, las propias dinámicas y propuestas nos han llevado a experimentar mucho más con la idea de qué significa habitar las prácticas artísticas. Estoy segura de que este giro tiene que ver con la perspectiva desde la que nace el programa que es el ámbito de la mediación cultural, un contexto en el que los formatos y las relaciones se ponen en tela de juicio constantemente y se reconfiguran para abrir posibilidades. En este caso uno de esos posibles fue la convivencia. Más allá de las dos horas de una sesión de clínica de proyectos o de un taller, los laboratorios MARUJA ofrecían un tiempo dilatado. En las conversaciones que se dan al caminar, entorno al fuego, en la sobremesa o a la fresca, las prácticas artísticas se habitan, las ideas y los cuerpos se mullen en la propuesta, hay algo de envolvente ahí que cuando se rompe la convivencia se queda marcado. Al mismo tiempo, en los laboratorios, esas prácticas se reconectaban con un territorio particular, tras pasar por el museo o la sala de cine, y eso tiene muchas implicaciones. El acto de trazar una ruta en relación a una investigación genera una conexión especial con el entorno. Y en esto del habitar también siento ahora que ha sido fundamental conectar con el Aula de Naturaleza Graellsia, cuya sede es la primera casa forestal construida por la Escuela Especial de Ingenieros de Montes en el Monte Abantos. La habitaron los responsables de la reforestación del Monte durante ese largo trabajo desde finales del siglo XIX y entre esos mismos muros hemos visionado y debatido obras inacabadas e investigaciones en curso. Esta es probablemente otra de las claves del programa. Llevamos demasiado tiempo instaladas en la falacia de que todas las obras de arte se cierran, de que tienen una forma final. La mediación nos saca de ese error. Compartir los procesos es habitarlas. Es observar y discutir las incertidumbres, entender la semiótica de cada elección. Es precioso en el sentido de preciado poder habitar eso. Y digo habitar porque siento que la palabra compartir se queda pequeña aquí.
*Cristina Rivera Garza, Autobiografía del algodón, pp.88 (Penguin Random House, Barcelona, 2022)