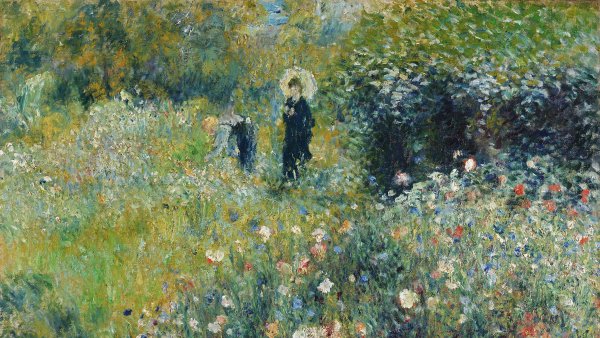¿Educar o desobedecer?
¿Quién decide qué se enseña? ¿Desde dónde? ¿Con qué autoridad? ¿Y para qué? La pedagogía museal se ha convertido en uno de los campos más fértiles para pensar los futuros posibles del museo.
Los museos han dejado de ser templos del saber para convertirse en territorios en disputa. Ya no basta con enseñar mejor, ahora se impone una pregunta más incómoda: ¿quién decide qué se enseña? ¿Desde dónde? ¿Con qué autoridad? ¿Y para qué? En este contexto de crisis de legitimidad institucional, la pedagogía museal se ha convertido en uno de los campos más conflictivos, pero también más fértiles para pensar los futuros posibles del museo.
Entre las muchas voces que han marcado estos debates, destacan cuatro autoras con trayectorias distintas, pero profundamente reveladoras: Eilean Hooper-Greenhill, Irit Rogoff, Bernadette Lynch y Viv Golding. Sus planteamientos no ofrecen espacio al consenso, sino que son un mapa de fricciones epistemológicas, políticas y éticas que disputan modos de concebir el museo. Eilean Hooper-Greenhill representa el paradigma de la reforma institucional. A partir de los años noventa impulsó un modelo basado en el constructivismo pedagógico, en el que el visitante es un intérprete activo y el museo se convierte en un espacio de comunicación cultural. Su trabajo fue clave para legitimar el rol educativo en las instituciones museales, profesionalizando la mediación, impulsando estrategias de interpretación y desarrollando metodologías de evaluación del aprendizaje. Fue una autora muy influyente, pero su modelo tiene límites evidentes. Al no romper con las lógicas institucionales del museo moderno —objetividad, neutralidad, gestión del conocimiento— su propuesta puede ser fácilmente absorbida por los marcos del management cultural. Su idea de “post-museo” no subvierte el sistema, lo actualiza, y funciona como mejora técnica, no como transformación real.
Muy distinta es la perspectiva de Irit Rogoff, quien desestabiliza de raíz la noción de museo como espacio de enseñanza. Su enfoque no es técnico ni evaluativo, sino filosófico, afectivo y especulativo. Propone abandonar el deseo de “enseñar algo” y abrazar la incomodidad del no-saber. Para ella, el museo debe dejar de producir certezas para convertirse en un espacio donde pensar lo que aún no es posible y donde dejarse afectar por lo que no encaja. Su concepto de criticality no es una crítica exterior a la institución, sino una forma de estar-en-contra desde dentro, sin soluciones ni garantías. En lugar de formar públicos, busca formas de pensamiento encarnado, performativo y arriesgado. No quiere un museo que funcione mejor, sino un museo expuesto a su propio límite.
Bernadette Lynch se sitúa en un territorio más explícitamente político. Para ella, los discursos participativos del museo contemporáneo han fracasado. Habla de empowerment lite, participación simbólica y comunidades invitadas a opinar pero no a decidir. Su crítica es plantea que mientras el museo conserve el control sobre relatos, tiempos, recursos y formas de representación, la participación no pasará de ser una coartada decorativa. Lynch exige redistribución real de poder, negociación conflictiva, cesión de espacios y de decisiones. Y también hacia dentro. Denuncia la toxicidad institucional, el racismo estructural, la precarización del trabajo educativo y reclama que el museo deje de rendir cuentas solo ante financiadores o gestores, y empiece a rendir cuentas éticas ante las comunidades. Su trabajo incomoda porque no busca encajar en los marcos existentes, sino forzarlos hasta que se agrieten.
El enfoque de Viv Golding no es simplemente político, sino decolonial, feminista y antirracista. No busca corregir el rumbo del museo, sino desactivar sus raíces coloniales y epistémicas. Su pedagogía parte de la experiencia con comunidades migrantes, racializadas y queer, y se articula desde una ética de la reparación, el reconocimiento y la justicia epistémica. No habla de interpretación, ni de mediación, ni de evaluación del aprendizaje. Habla de desobediencia pedagógica, de memoria insurgente y de saberes encarnados. Su museo no es un aula ni un foro, es un campo de batalla donde se disputa quién tiene derecho a narrar, representar y existir. Para Golding, la pedagogía en museos no puede seguir siendo un ejercicio técnico o profesional; debe ser una práctica radical, situada y comprometida con la transformación estructural.
Estas cuatro autoras dibujan cuatro horizontes distintos para el museo desde lo educativo. Hooper-Greenhill plantea una reforma funcional; Rogoff, una apertura crítica al pensamiento no autorizado; Lynch, una redistribución real del poder institucional; y Golding, una descolonización radical del saber y de la práctica. No son escalones de una misma evolución. Son posiciones tensas, a veces incompatibles, en las que no hay síntesis posible sin traicionar las diferencias. Y ahí está el valor de leerlas juntas, no para conciliarlas sino para entender qué está en juego cada vez que hablamos de “educación en museos”. Porque lo cierto es que no hay pedagogía inocente y cada decisión educativa -cada recurso, cada taller, cada interpretación- es también una decisión política sobre el museo que queremos construir.